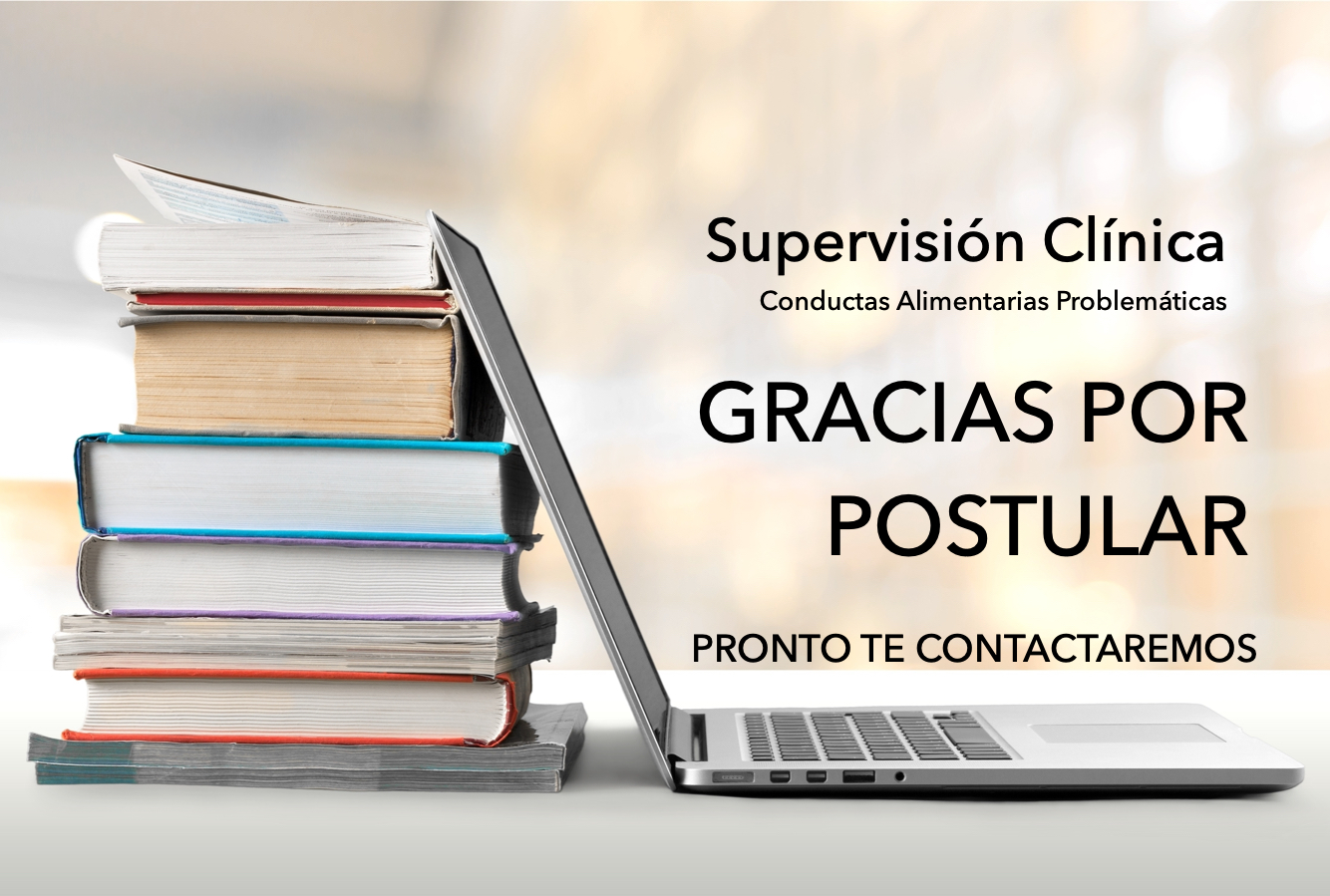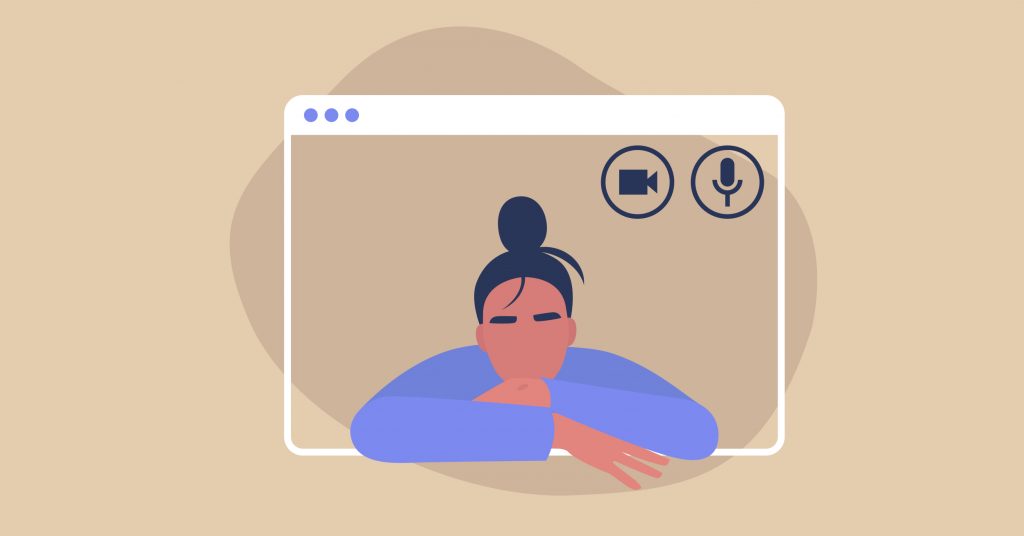Entrevista Dr. Jorge Varela: Educación emocional para la prevención de la violencia escolar
Tras el retorno a clases presenciales se han viralizado en redes sociales y en la prensa varios videos dando cuenta de casos de violencia en colegios. ¿Cómo podemos abordar estos episodios? ¿A qué se debe? Conversamos con Jorge Varela, doctor en psicología y especialista en temas de prevención y convivencia escolar.
Sin duda, el año escolar que inició en marzo es diferente. Porque debido a la pandemia, muchas cosas han cambiado y la sociedad por completo ha tenido que ir adaptándose rápidamente a diversos desafíos. En el caso de las y los estudiantes – luego de dos años de confinamiento o de tener un sistema de clases híbrido o virtual—, por fin, volvieron a la presencialidad.
En este contexto desafiante y cambiante, las recientes noticias sobre violencia en los establecimientos educacionales no deben quedar solo en el papel de las portadas de diarios. En otras palabras, este tema – de origen multidimensional— debe ser atendido con urgencia y, a la vez, posibilitar también un trabajo largo, profundo y progresivo que logre generar una solución integral a la violencia, abordando toda su dificultosa complejidad.
¿Podemos confirmar que últimamente hay una explosión de casos de agresión en los establecimientos educacionales? “Hablar de aumento presume que tenemos un punto de comparación o línea base, pero con todo lo que pasó con la pandemia, debemos tener cautela de hipotetizar o afirmar que hay un incremento de estos casos”, dice Dr. Jorge Varela, Director del Centro de Estudios en Bienestar y Convivencia Social de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, “No obstante, surge la pregunta: ¿qué explica lo que ha pasado durante estas dos últimas semanas?”.
Para Dr. Jorge Varela, los recientes hitos de violencia escolar se deben tanto a atributos individuales como contextuales. Los primeros se explican por todos los problemas socioemocionales que traen los niños, niñas y adolescentes producto de la vivencia de la pandemia –ejemplo de ello, es que hoy vemos la expresión de estos conflictos en las habilidades sociales y la falta de regulación emocional—, junto con otros componentes vinculados a la prevención que son las dimensiones más cognitivas como, por ejemplo, las creencias que validan las conductas de agresión. Los segundos atributos, que corresponden a los contextuales, hay que tener en cuenta que hay un entorno que recién se está volviendo a reconstruir, es decir, las salas de clases, las normas de convivencia, los horarios y los hábitos de estudios, son elementos que no estuvieron presentes durante los últimos dos años. “Entonces, a mi juicio, es este momento de ajuste lo que gatilla las diversas expresiones de agresión”, afirma el Doctor en Psicología.
Reglamentos de convivencia, no códigos penales
Si algo aprendimos de esta pandemia fue la capacidad de cuestionar nuestras vidas y a la sociedad en general. Asimismo, como dicen por ahí “los cambios son siempre oportunidades”, por ende, este nuevo comienzo, específicamente en el ámbito educacional, representa un gran reto, porque no podemos regresar a las aulas con la misma mentalidad y estrategias que tuvimos antes.
Para el Director del Centro de Estudios en Bienestar y Convivencia Social de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, esta desafiante vuelta a clases es una oportunidad única para repensar y construir nuevos marcos de convivencia. “En este sentido, debemos cambiar la lógica de código penal por reglamentos de convivencia positivos”, enfatiza, “Si bien es necesario que estén establecidas las sanciones según la transgresión de las normas, el mayor foco debe estar puesto en cómo queremos convivir y qué necesitamos todos y todas para aprender y disfrutar”.
Dr. Jorge Varela
¿Qué pueden hacer las y los profesores para ayudar cuando los estudiantes tienen problemas socioemocionales?
Varios psicólogos, educadores y filósofos han señalado sobre la importancia de una educación de calidad para construir un mundo pacífico. Esto requiere el cultivo intencional de entornos escolares saludables donde los estudiantes se sientan apoyados y animados a salir adelante.
Para ello, Dr. Jorge Varela plantea que es necesario poner el foco en la necesidad de que los establecimientos prioricen el trabajo en lo preventivo, en la detección oportuna de alumnos con dificultades en el área socioemocional. Además, es necesario pensar en intervenciones más puntuales según el caso, “He presenciado que los colegios que mejor abordan esta temática, es cuando combinan y distribuyen estrategias universales de prevención con tácticas más focalizadas, como visitas domiciliarias, reuniones individuales o planes de apoyo, entre otras”, comenta.
Trasformando nuestras escuelas con atención plena y compasión
Son diversos los enfoques que llaman y proponen generar una transformación cultural y social en las salas de clases. Una de estas miradas ha incluido la integración de prácticas basadas en la atención plena en los entornos escolares para ayudar a los/as estudiantes y al personal escolar a manejar el estrés y cultivar cualidades prosociales que fomenten el bienestar y la salud mental (Meiklejohn et al. 2012 ).
Una gran promotora de este paradigma de formación es Patricia Jennings, profesora de Educación en la Escuela de Educación Curry de la Universidad de Virginia, quien con evidencia científica ha logrado demostrar cómo la compasión y la atención plena tienen el potencial de transformar nuestras escuelas en espacios seguros, pacíficos y enriquecedores donde las niñas, niños y adolescentes pueden prosperar. Ejemplo de ello, es que junto otros expertos en la materia diseñaron —para un grupo de 82 profesoras y profesoras— un entrenamiento de regulación emocional y meditación de 8 semanas (42 horas) para reducir la «actuación destructiva de las emociones» y mejorar las respuestas prosociales. ¿Los resultados? Hubo una notable reducción del afecto negativo, la rumiación, la depresión y la ansiedad, un aumento del afecto positivo y la atención plena y un mejor reconocimiento de las expresiones faciales sutiles de la emoción. (Kemeny et al., 2012).
Que la crisis gatille el cambio
El desarrollo emocional es tan importante como el académico. Asimismo, la pandemia que atravesamos reafirmó la necesidad de preparar a los estudiantes en el manejo de sus emociones y habilidades sociales. Por lo mismo, hoy es urgente idear una estrategia que incluya la dimensión socioafectiva, la recuperación de contenidos y el regreso a la presencialidad.
Trabajemos todos juntos para que los niños, niñas y jóvenes, desarrollen narrativas que les permitan, junto con una sensación de bienestar emocional, trabajar y cumplir sus proyectos de vida.
Referencias
Kemeny, M.E. et al. (2012). Contemplative/emotion training reduces negative emotional behaviour and promotes prosocial responses. Emotion, 12(2), 338-350.
Gatekeeping: ¿Los papás pueden criar mejor cuando las madres dejan de supervisarlos?
Varias investigaciones han señalado que el control materno o las críticas severas a la pareja (heterosexual) por parte de la madre del bebé tiende a afectar significativamente el vínculo que el padre tiene hacia su hijo/a.
Conocer con exactitud qué día toca la colación saludable, comprar el regalo para el cumpleaños del mejor amigo, pedir hora al dentista, revisar la libreta escolar, son algunas de las acciones cotidianas que lideran muchas mujeres respecto a las necesidades de sus hijos e hijas.
No obstante, la carga mental de las madres no siempre es consecuencia de la ausencia de apoyo o implicación por parte de la pareja. Así nos lo explica Dra. Daniela Aldoney, Directora Ejecutiva de Sociedad Chilena de Desarrollo Emocional, que afirma que cuando la carga recae en la madre como “una circunstancia autoimpuesta dado que en muchas culturas -como la nuestra- la identidad de la mujer está fuertemente asociada a la de ser madre, entonces se asume esta misión como algo que tiñe todo tu ser”.
Desde el punto de vista científico, se ocupa el término “gatekeeping materno”, un fenómeno mediante el cual las madres exhiben un conjunto de comportamientos que influyen en el trabajo colaborativo con los padres en las tareas del hogar (Allen & Hawkins, 1999; DeLuccie, 1995;Schoppe-Sullivan & Altenburger, 2019). A pesar de que este concepto no tiene una traducción literal al español, se puede comprender como la práctica de controlar el acceso a cierta información, lugar o interacción, tanto permitiéndolo como negándolo. “Ante todo, es necesario revisar las facilidades o dificultadas que tiene un papá para mantener una relación y cercanía con su hijo/a”, dice Dra. Daniela Aldoney, “Sin embargo, varios estudios muestran que las madres tienden a cerrar la puerta a dicho involucramiento, provocando una distancia”.
Ejemplo de ello, es un artículo publicado en 1999 (Sallen & Hawkins) –conocido como la primera iniciativa que documenta empíricamente el «control materno»— que llegó a la conclusión de que un 21% de las madres eran «cerradoras de puertas», es decir, tenían altos estándares para el trabajo doméstico y el cuidado de los niños, y creían en distintos roles familiares para hombres y mujeres y sentían que el trabajo familiar era fundamental para sus identidades como esposas y madres. De este mismo modo, un artículo publicado en 2008 (Gaunt) reveló que varias dimensiones del control de acceso se asociaron diferencialmente con los antecedentes psicológicos y las consecuencias del control de acceso materno. La dimensión de estándares y responsabilidades del portero se relacionó con la autoestima de la madre y predijo la participación del padre en el cuidado de los hijos. Por otra parte, el aspecto de confirmación de la identidad materna del control de acceso se relacionó con la prominencia de la identidad materna de la madre y predijo su propia participación en el cuidado de los niños y niñas.
Históricamente, en el sistema de coparentalidad de parejas heterosexuales, es una constante que las madres sepan enfrentar y sobrellevar críticas de crianza. No obstante, es muy diferente en el caso de los padres, quienes tienden a bloquearse y a ser menos proactivos en la crianza de sus hijos para no sentirse amenazados. “Este control materno o las críticas severas a la pareja por parte de la madre del bebé tiende a afectar significativamente el enfoque que el padre tiene hacia su hijo”, dice Lauren Altenburger, experta en esta materia y académica de la Universidad de Ohio, “Lo más alarmante es que ellas ni siquiera se dan cuenta de cómo sus críticas negativas influencian a los padres”.
Como se puede notar, el gatekeeping es un concepto complejo y en constante transformación, porque pese a los grandes hallazgos para sentar la base del control en la crianza, es importante destacar que hay mucha oportunidad de examinar los factores que afectan el proceso de vigilancia -por ejemplo, las características del niño/a- y, además, es necesario considerar el control de acceso a través de varios contextos, como es el caso de familias encabezada por una pareja del mismo sexo (Altenburger, 2022).
Criar un hijo/a es un proceso de aprendizaje para ambos
Para una madre gatekeeper, dejar de supervisar lo que hace su pareja puede ser todo un desafío. Pero es necesario, porque la evidencia científica señala que el involucramiento del padre en la crianza de los hijos es de vital importancia, puesto que se asocia a mejores resultados en el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños y niñas. Y, por otro lado, para nivelar la cancha de responsabilidades en la pareja, es necesario que exista una buena pauta de coparentalidad sostenida en el tiempo y, para ello, se requiere que tanto la madre como el padre se vuelvan expertos en la crianza de su hijo/a.
Por esta razón es preciso mejorar y trabajar en equipo. “Debemos aceptar que cada uno tiene una manera personal de hacer las cosas”, dice la Directora Ejecutiva de Sociedad Chilena de Desarrollo Emocional, “Además, tenemos que eliminar la percepción – y carga mental— de que las mamás tenemos que hacer todo bien y, por otro lado, permitir a los padres que experimenten y se equivoquen, puesto que fruto del postnatal las mujeres tenemos más oportunidades para ensañar con nuestros hijos e hijas”. En otras palabras, para lograr el involucramiento de ambos padres, se debe trabajar en equipo, entender que no hay recetas perfectas, dar paso a la diversidad de estilos de crianza y comunicar de forma respetuosa y activa.
Efectos del consumo de TV en niños: ¿Qué dice la ciencia?
Como padres o profesionales interesados en el cuidado y desarrollo infantil, nos encontramos constantemente expuestos a información referente a cómo deberíamos educar y cuidar de los pequeños. Sin embargo, no toda la información es confiable o viene de fuentes que buscan nuestro bienestar. Incluso existe información que viene de fuentes confiables, pero ha sido mal interpretada y publicada con hallazgos que son lo suficientemente alarmantes para llamar la atención y eso basta para que sea diseminada y casi imposible de corregir en las concepciones erróneas que se divulgaron en la sociedad.
Un ejemplo de esto es un artículo que asegura haber encontrado una fuerte asociación causal entre el tiempo de exposición a la TV de niños preescolares y el desarrollo de futuros problemas atencionales en la etapa escolar (Christakis et al., 2004). En dicho trabajo se afirma que, mientras más tiempo los niños miraran televisión antes de los 3 años de edad, mayor probabilidad existía de presentar problemas atencionales en edad escolar, específicamente, por cada hora diaria de TV que se consuma antes de la edad de 3 años, las probabilidades de tener problemas atencionales aumentaban en un 10%.
Sin embargo, diversas investigaciones posteriores mostraron que existen razones para mirar con escepticismo estos resultados. Por ejemplo, un estudio que analizó diversos artículos sobre el consumo de contenidos multimedia y problemas atencionales mostró que la relación entre ambas era, en el mejor de los casos, débil o moderada y que la dirección de la relación no es clara, es decir, no está claro qué variable predice a la otra (Nikkelen et al., 2014). Además, en otro estudio de 2021 se realizaron múltiples análisis utilizando los mismos datos que se habían utilizado en el trabajo de Christakis et al. (2004) con el fin de verificar la solidez de sus afirmaciones (McBee, et al., 2021). Para esto utilizaron el mismo procedimiento de Christakis et al. (2004) y otros modelos alternativos para el análisis de datos, obteniendo 848 distintos modelos, de los cuales solo 166 mostraban evidencia de la relación entre la exposición a la TV y los problemas atencionales. Basados en estos resultados, McBee y colaboradores mencionan que, si esta relación realmente existiera, se esperaría que fueran más numerosos y sus resultados significativos, sin embargo, se obtuvo lo opuesto. En conclusión, los autores reportan que estos resultados no proveen evidencia suficiente para afirmar que la exposición a la TV conlleve algún efecto dañino en la atención de los niños y, por lo tanto, no existen razones para creerlo.
Obviamente el propósito de este artículo no es proponer que los padres o cuidadores permitan el libre consumo de contenidos en televisión o en cualquier otro medio a los niños, sino, como hemos recomendado en notas previas, fomentar el desarrollo sano de los pequeños, acompañando y ayudándolos a regular el tiempo que pasan mirando TV o utilizando dispositivos electrónicos, así como incentivándolos a realizar otras actividades para estimular sus habilidades.
También, queremos resaltar la importancia que hay en que la comunidad científica logre un consenso en los temas de su dominio para hacer afirmaciones que pueden resultar trascendentales en la vida cotidiana y desarrollo infantil en la población en general. Sobre todo, cuando se toman decisiones basadas en la ciencia para determinar o cambiar las políticas públicas que afectarán a millones de personas. Nos acercamos a la verdad cuando hay un consenso entre distintos equipos de investigación de distintas disciplinas científicas; un solo autor, equipo o publicación no son suficientes para asegurar resultados tan tajantes o respuestas definitivas.
Finalmente, es importante observar con una mirada crítica la información que recibimos constantemente para poder tomar decisiones que puedan afectar nuestra vida cotidiana y la de los niños y niñas que se encuentran bajo nuestro cuidado.
Referencias
Christakis, D. A., Zimmerman, F. J., DiGiuseppe, D. L., & McCarty, C. A. (2004). Early television exposure and subsequent attentional problems in Children. Pediatrics, 113(4), 708-713.
McBee, M. T., Brand, R. J., & Dixon Jr, W. E. (2021). Challenging the Link Between Early Childhood Television Exposure and Later Attention Problems: A Multiverse Approach. Psychological Science, 32(4), 496-518. https://doi.org/10.1177/ 0956797620971650
Nikkelen, S. W., Valkenburg, P. M., Huizinga, M., & Bushman, B. J. (2014). Media use and ADHD-related behaviors in children and adolescents: A meta-analysis. Developmental Psychology, 50(9), 2228–224+1. https://doi.org/10.1037/ a0037318
 Psic. Tania Valdés González, Licenciatura en Psicología. Universidad Nacional Autónoma de México. Candidata a Doctor en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología (UDD-Chile) Áreas de investigación: Desarrollo del Lenguaje Infantil
Psic. Tania Valdés González, Licenciatura en Psicología. Universidad Nacional Autónoma de México. Candidata a Doctor en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología (UDD-Chile) Áreas de investigación: Desarrollo del Lenguaje Infantil
Estudio muestra que la comunicación virtual dificulta las ideas creativas colaborativas
La comunicación virtual tuvieron un explosivo aumento debido a la pandemia de COVID-19. Este cambio en la cultura abrió nuevos horizontes en la forma cómo los seres humanos nos relacionamos en ámbitos ta relevantes como la educación, la salud y el mundo del trabajo en general. En Chile, según información del INE, el 75% de las empresas indica que la modalidad de teletrabajo se mantuvo después de los periodos más críticos de la pandemia. Durante el periodo escolar de 2021 el 48% de los establecimientos utilizaron clases híbridas.
Por estos motivos, comprender las ventajas y desventajas de las interacciones humanas a través de la comunicación virtual es una tarea muy relevante para las ciencias sociales en la actualidad. En esta línea, un equipo de investigación de la Univerisidad de Columbia realizó un experimento en diversos países, donde se comparó a personas interactuando en reuniones presenciales versus reuniones virtuales u online.
El hallazgo principal del estudio publicado en la prestigiosa revista Nature el día 27 de abril de 2022, fue que la comunicación e interacción online inhiben la producción colaborativa de ideas creativas. Al contrario, cuando se trata de seguir explicaciones o ideas predeterminadas, no hubo diferencias en los grupos. Los autores explican que “los efectos encontrados se deben a las diferencias en la naturaleza física de las videoconferencias y las de interacción presencial entre personas. Específicamente, utilizando medidas de mirada y recuerdo, así como análisis semántico latente, demostramos que la videoconferencia dificulta la generación de ideas porque enfoca a los comunicadores en una pantalla, lo que provoca un enfoque cognitivo más limitado. Nuestros resultados sugieren que la interacción virtual tiene un costo cognitivo para la generación de ideas creativas”
Estos hallazgos se suman a otros estudios que han demostrado que la interacción por videoconferencia es más demandante desde el punto de vista cognitivo ya que no puede valerse del comportamiento no verbal, un procesamiento que es más automático y que requiere menos esfuerzo de nuestro cerebro. Cuando el comportamiento no verbal no esta disponible (o más limitado) debemos extraer más información de un número más limitado de estímulos (imagen de rostro y voz casi exclusivamente), lo que es más costoso en términos de procesamiento y esfuerzo mental. En una nota pasada analizamos en detalle este efecto.
En el contexto digital, las personas ocupamos más energía en identificar señales sobre el comportamiento de los otros participantes. Anteriormente, en instancias presenciales, captábamos a los demás de forma más intuitiva, precisamente debido a que teníamos el lenguaje no verbal a la vista, mucho más difícil de captar tras la pantalla. En ese sentido, Bailenson explica que esto presume una obligación psicológica extra porque exige a estar especulando frecuentemente en cómo debemos traspasar esos mensajes no verbales que la comunicación por videoconferencia deja fuera. Además, en las videollamadas hablamos un 15% más alto que en las conversaciones normales y tendemos a gestualizar de forma más exagerada para que los otros capten nuestras señales.
En conclusión, la ciencia nos muestra que las interacciones a través de videoconferencias tienen importantes limitaciones. Al menos a la hora de considerar objetivos que requieren la creatividad y el pensamiento divergente, es hora de revalorizar la interacción presencial entre los participantes.
Tu tesis al Instante – CONCURSO
Concurso “Tu tesis al instante”
Porque queremos aportar en la democratización de la información científica y en el reconocimiento del trabajo tras una tesis postgrado (postítulos, magíster, doctoral u otra), lanzamos este concurso que busca apoyar la difusión creativa de investigaciones vinculadas al desarrollo socioemocional.
La invitación es para que estudiantes de cualquier disciplina, nos compartan su proyecto de tesis resumido en formato libre como, por ejemplo: un vídeo de dos minutos de duración, un extracto en 500 palabras, una canción, una historieta, etc. El límite es tu creatividad. Solo debes ajustarse a estas extensiones: pieza audiovisual de máximo 3 minutos y escrito de máximo una plana.
Puedes aprovechar esta oportunidad para fomentar la participación de investigaciones, divulgar algún paper o información tuya (incorporando un código QR, tu IG o página web, por ejemplo).
El tesista ganador o ganadora será seleccionado por votación del público mediante nuestras redes sociales.
El premio será la creación de un reportaje sobre la investigación, la que luego será difundida por todos nuestros canales de comunicación: redes sociales, página web y boletín.
¿Qué evaluamos?
- Claridad de la información
- Innovación
- Calidad científica
- Y por supuesto, ¡creatividad!
¿Quiénes pueden postular?
Pueden postular estudiantes de cualquier disciplina, cuyos proyectos de tesis o investigaciones están dirigidas y comprendidas en temáticas relacionadas al desarrollo socioemocional, de manera directa o indirecta. En el resumen se debe hacer alusión a esta relación. Es importante que los proyectos sean presentados en español
¿Cómo postular?
- Llenando el siguiente formulario y envíanos mediante un link tu pieza creativa
- ¿Tienes dudas? Haz tus preguntas a info@sdemocional.org
- Puedes participar de este concurso hasta el 14 de junio
En Chile la/os infantes juegan poco: Estudio lo vincula con creencia de padres y educadores
Pese a los avances que ha realizado la ciencia en posicionar la importancia del juego en el bienestar y desarrollo académico para los niños/as, un reciente estudio en Chile concluyó que la primera infancia está jugando poco producto de las creencias de los padres y educadores en torno a este tipo de actividades.
Es numerosa la literatura científica que comprueba que el juego y el aprendizaje son dos grandes aliados. Para Smith (2010), por ejemplo, jugar es un proceso natural de los niños y niñas, caracterizadas principalmente por la espontaneidad, el goce y el autoconocimiento. Por otro lado, no podemos dejar de referirnos a L.S Vigotsky (1896-1934), quién de forma pionera tildó el juego como un instrumento, un recurso socio-cultural y un elemento impulsor del desarrollo mental del niño/a, que facilita el desarrollo de las funciones superiores del entendimiento tales como la atención o la memoria voluntaria; según sus propias palabras, «El juego es una realidad cambiante y sobre todo impulsora del desarrollo mental del niño».
Asimismo, al utilizar un objeto que representa a otro, los niños y niñas se ejercitan en el uso de símbolos, lo que ayuda a desarrollar el pensamiento abstracto y practicar el vocabulario (Orr y Geva, 2015). De mismo modo, a través del juego, los y las niñas aprenden estrategias de resolución de problemas y desarrollan habilidades de regulación y flexibilidad cognitiva (Karpov, 2005; Singer et al., 2009).
Generar conciencia sobre nuestras creencias en torno al juego
Es sabido que la crianza en general está ampliamente permeada por las creencias, los valores y el conocimiento de los integrantes del entorno. De este modo, las creencias de los adultos sobre el juego y su valor pueden estar relacionadas con la forma y la frecuencia con que los adultos promueven estas acciones lúdicas y formativas con sus hijos/as (Hamilton et al., 2015). En otras palabras, es muy probable que los padres y madres que tienen mayor conciencia sobre los beneficios de este tipo de actividad lo integren en su cotidianidad. En el caso contrario, si existe la creencia de que el juego tiene un bajo impacto en el aprendizaje, es posible que opten llevar a cabo acciones más académicas, como la memorización y la escritura (Hirsh-Pasek; 2009).
En varios rincones del mundo se han realizado diversos estudios sobre cómo los valores y las creencias de los cuidadores afectan en la promoción del juego cotidiano durante la niñez. En el caso de Chile, gracias a un reciente estudio, contamos con mayor información sobre cuáles son las creencias de los adultos responsables –padres, madres y educadoras— sobre este tipo de actividad clave para el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños y niñas (Aldoney, Coo, Mira &Valdivia, 2022).
“Una de las motivaciones de realizar este estudio”, dice Dra. Daniela Aldoney, directora ejecutiva de Sociedad de Desarrollo Emocional e integrante de esta investigación, “se basa en la percepción general de que los niños y niñas están jugando menos de lo que deberían. Cabe destacar que este es el primer estudio en Chile que considera la visión de padres, madres y educadoras en torno al tema”.
Las investigadoras, guiadas por la premisa de que las creencias de los adultos sobre el juego están relacionadas con la forma en que ellos mismos lo promueven, trabajaron junto a 380 madres, 89 padres y 83 educadores de la primera infancia de niños entre 2 y 5 años, haciéndoles preguntas sobre sus visiones acerca del juego y su relación con el aprendizaje académico.
Para el cuestionario sobre las creencias relacionadas al juego, se utilizó la Escala de Percepción del Juego (Fisher et al. 2008), que ha sido adaptaba para la población chilena (Coo et al., 2019). Este instrumento cuenta con 26 ítems que describen una línea exhaustiva de actividades que realizan los niños prescolares. Esta herramienta con perspectiva local cuenta con tres subescalas: juego no estructurado (libre), juego estructurado o actividades realizadas con un adulto y juego electrónico.
“Una de nuestras primeras conclusiones”, comenta la directora ejecutiva de Sociedad de Desarrollo Emocional, “fue que, efectivamente, los niños estaban jugando poco de manera libre; solo un 10% reporteo que sus hijos/as lo hacían de forma cotidiana”. En esta etapa de la trayectoria vital, se recomienda que los niños y niñas jueguen libremente todos los días, porque es una forma natural de relacionarse con el mundo (Hurwitz, 2002).
Por otra parte, los padres y cuidadores (54%) declararon que sus hijos se dedican una vez a la semana al juego estructurado –por ejemplo, leer un libro, salir a pasear, participar de actividades programadas–. Es importante destacar que este tipo de actividades son fundamentales para el desarrollo cognitivo (Kalil, 2015).
En general, los padres declararon menor frecuencia de actividades relacionadas a aparatos electrónicos. No obstante, los niños y niñas menores de hogares con menos ingresos económicos, en relación a niños de hogares con mayores ingresos, dedican más tiempo a este tipo de actividades. “Creemos”, explica Daniela, “que esto puede ser así porque, para familias con menos ingresos, los aparatos electrónicos son contemplados como aliados a la hora en que los cuidadores realizan actividades domésticas o laborales”.
En relación a las creencias sobre el valor lúdico y académico de las actividades, los padres informaron valoraciones similares respecto al Juego Libre y al Juego Estructurado. El mayor valor académico otorgado por los papás –en relación a las madres— a las actividades relacionadas a dispositivos electrónicos puede explicarse por los estudios que indican que, en general, los hombres se perciben a sí mismos como más familiarizados con el mundo tecnológico en comparación a las mujeres (Wood et al., 2016).
Otro dato relevante sobre este estudio es que, si se contempla a los padres en su conjunto, se observaron diferencias según el nivel socioeconómico. Por ejemplo, para las y los cuidadores con ingresos más bajos, en comparación con las familias con ingresos más altos, el Juego Libre tiene menos valor en términos lúdicos y académicos.
De esta forma, este inédito estudio en Chile confirma la premisa de que las creencias y valores influyen en la crianza cotidiana, es decir, se comprobó que los padres y madres que más valoraban el juego eran los que más promovían el contexto, los elementos y el tiempo para realizar este tipo de actividades clave para el desarrollo socioemocional y cognitivo.
Por último, uno de los puntos fuertes de este estudio es haber recogido datos de educadores de la primera infancia, además de papás y mamás. En este ámbito, lo más relevante fue que, al igual que los padres, las y los educadores consideraron que las actividades del Juego Libre y Estructurado eran más lúdicas y de mayor valor académico que las actividades con dispositivos electrónicos. Sin embargo, dentro de las conclusiones de este estudio, llama la atención que las madres asignaran mayor valor al Juego Libre que las educadoras.
“Para nosotras como investigadoras”, dice la Dra. Daniela Aldoney, “queremos aportar a valorar más el juego como una instancia propia del desarrollo de los niños y niñas, tanto en su bienestar general como en la parte académica. Como podemos, ver este estudio arrogó múltiples resultados que pueden servir para políticas públicas, intervenciones de estudios y programas destinados a fomentar el juego como herramienta esencial para el desarrollo infantil en Chile”.
Estudia con Nosotros: Diplomado de Juego e Interacciones Lúdicas
Comportamientos prosociales en niños: Vínculos con la teoría e investigación del apego
Por lo general, las investigaciones profundizan sobre el vínculo entre el apego seguro y los amplios índices de prosocialidad. Sin embargo, estudios recientes sugieren que el comportamiento prosocial de los niños es multifacético: con distintos correlatos y trayectorias de desarrollo.
En todas las épocas de la historia, hacer cosas por los demás ha sido destacado como un valor social importante. No obstante, las ciencias sociales solo en las últimas décadas han puesto más el foco en analizar, incidir y estudiar la conducta prosocial desde diferentes factores que contribuyen a su desarrollo.
De esta forma, los comportamientos prosociales se definen como los intentos de satisfacer la necesidad de apoyo físico y emocional de otra persona (Benson, Scales, Hamilton, & Sesma, 2006; Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak, & Hawkins, 2004). Por otro lado, se conocen como conductas voluntarias que se adoptan para cuidar, asistir, confortar y ayudar a otros (Caprara, Steca, Zelli, & Capanna, 2005).
Sin embargo, la dificultad de estudiar este tipo de conductas deriva en parte de la complejidad del constructo que, más allá de las definiciones consensuadas, genera debates en torno a cómo medirlo y cuáles son sus componentes (Batson, 1991; Eisenberg & Fabes, 1998; Schroeder, Penner, Dovidio, & Piliavin, 1995).
Qué dice la teoría sobre la relación entre apego y comportamientos prosociales:
Son varias las publicaciones científicas que señalan que la teoría del apego proporciona una lente útil para comprender el comportamiento prosocial temprano (Bowlby, 1969/1982).
En esta teoría los vínculos con los cuidadores contribuyen a los modelos de trabajo internos (IWM) relacionados con estas figuras, conocidos como representaciones cognitivas aprendidas de cómo se espera que se comporte la gente y una representación complementaria del yo. Luego, con el paso del tiempo, se plantea que estos IWM iniciales se incorporan a las generalizaciones sobre los demás de manera más amplia (incluidas las representaciones sobre la naturaleza de las relaciones y sobre los demás como dignos de confianza y merecedores de atención), lo que guía las expectativas y los comportamientos de los niños y niñas en nuevas situaciones sociales.
En los IWM seguros estas representaciones predicen el comportamiento de los niños y niñas en una variedad de dominios y probablemente respaldan las acciones prosociales de ellos y ellas, puesto que, proporcionan una «hoja de ruta» sobre cómo se pueden abordar las necesidades de los demás y una visión de que la otredad es digna de atención y cuidado.
Por el contrario, los IWM inseguros involucran guiones, expectativas y atribuciones que probablemente socaven el comportamiento prosocial (ver Dykas & Cassidy, 2011); por ejemplo, se plantea que los niños inseguros-evitativos tienen más probabilidades de hacer atribuciones hostiles sobre el comportamiento de sus compañeros (Suess, Grossmann y Sroufe, 1992), mientras que los niños inseguros-ambivalentes tienen más probabilidades de esperar que sus compañeros les desagraden o los rechacen (Ziv, Oppenheim y Sagi-Schwartz, 2004). En otras palabras, la teoría señala que los IWM seguros (positivos) o inseguros (negativos) pueden servir como un mecanismo central a través del cual el apego influye en el comportamiento prosocial.
Otro mecanismo principal que vincula el apego con el comportamiento prosocial es la regulación emocional (Bowlby, 1973). Numerosos autores plantean que, a partir de la experiencia repetida de co-regulación con un cuidador sensible, los niños seguros son más capaces de regular las emociones (Calkins & Leerkes, 2011; Cassidy, 1994). De esta forma, plantean que la regulación emocional apoya la prosocialidad, porque los niños y niñas deben estar lo suficientemente tranquilas para concentrarse en las necesidades de otras personas (por ejemplo, Eisenberg y Fabes, 1995).
Qué dicen las investigaciones sobre la relación entre apego y conductas prosociales:
La investigación que vincula el apego y la prosocialidad en la infancia media ha variado ampliamente en sus medidas de apego y resultados. En general, los estudios longitudinales que comparan clasificaciones de apego específicas han encontrado diferencias significativas en el comportamiento prosocial posterior de los niños y niñas, mientras que las investigaciones transversales que emplean otras métricas de apego han producido resultados más mixtos. Por ejemplo, los padres y maestros calificaron a los niños de ocho y nueve años que se habían sentido seguros en el SSP a los 15 meses como más prosociales que aquellos que habían sido inseguros-evitativos, pero no inseguros-ambivalentes (Bohlin, Hagekull, & Rydel, 2000). Otro estudio encontró que los niños que estaban seguros en el SSP a los tres años eran calificados por las madres como más prosociales en la escuela primaria que aquellos que eran desorganizados, pero no inseguros (Seibert & Kerns, 2015).
Por otro lado, es importante destacar que la evidencia que vincula los IWM del apego y la prosocialidad es igual de variada. Tal es el caso del estudio de Bohlin et al. (2000) descrito anteriormente, cuando los IWM del apego se evaluaron simultáneamente con una tarea de historia, no surgieron vínculos con la prosocialidad (aunque esta medida no diferenció los subtipos inseguros). De manera similar, en el estudio anterior de Bureau y Moss (2010), no se observaron vínculos entre los IWM de niños de ocho años y el comportamiento prosocial; sin embargo, la prosocialidad calificada por el maestro a los 6 años predijo las representaciones desorganizadas de los niños a los 8 años.
En definitiva, la evidencia que involucra el comportamiento prosocial general de los niños y niñas es aún incompleta. Aunque gran parte de la evidencia favorece una asociación positiva con el apego, los hallazgos mixtos justifican una mayor investigación. Un consenso creciente reconoce que muchas inconsistencias en la literatura prosocial pueden explicarse por no considerar que la prosocialidad es una construcción multidimensional (p. ej., Eisenberg & Spinrad, 2014; Hay & Cook, 2007).
Referencia:
Gross, JT, Stern, JA, Brett, BE y Cassidy, J. (2017). La naturaleza multifacética del comportamiento prosocial en los niños: vínculos con la teoría y la investigación del apego. Desarrollo Social, 26 , 661-678.
La Atención y su fragilidad en el desarrollo
Como sabemos, el cerebro infantil se encuentra en constante desarrollo, lo cual implica que sus habilidades son aún inmaduras y requieren de estimulación y aprendizaje. Para aprender de su entorno, el cerebro requiere hacer filtros para seleccionar los estímulos relevantes de entre todos los estímulos presentes en el entorno. Si bien el cerebro tiene los mecanismos para realizar esta tarea, la presencia intencional de diferentes estímulos con una alta saliencia (es decir, una mayor facilidad para atraer la atención) puede dificultar los procesos atencionales y de aprendizaje de los infantes y preescolares.
Es común que cuando pensamos en un aula de clase de nivel preescolar o menor, imaginemos una sala llena de colores, dibujos en las paredes o colgando del techo, canciones y hasta materiales con diferentes texturas. Pero investigaciones en los últimos años muestran que, a veces, todos estos estímulos pueden llegar a distraer a los pequeños de las fuentes de información verdaderamente importantes para ellos.
La disminución en la distractibilidad se atribuye comúnmente al desarrollo y perfeccionamiento del control inhibitorio (una de las funciones ejecutivas que nos permiten suprimir o controlar conscientemente las respuestas automáticas a ciertos estímulos) y de la memoria de trabajo (la cual nos permite recuperar y mantener la información que necesitamos para realizar una tarea). Sin embargo, la maduración de ambos procesos tiene un desarrollo prolongado y se extiende hasta el inicio de la edad adulta. La paradoja entonces parece bastante clara: los lugares de aprendizaje de los estudiantes más jóvenes -preescolares y escolares- generalmente son ricos en potenciales fuentes de distracción, tienen materiales educativos coloridos y otros estímulos visuales, por lo que mantener la atención en escenarios que se encuentran llenos de estímulos para un pequeño que se encuentra en pleno desarrollo de las habilidades inhibitorias es mucho más difícil que para un niño de mayor edad, un adolescente y obviamente que para una persona adulta.
Un estudio puso a prueba diversos escenarios para comprobar si las decoraciones visuales afectaban la atención de estudiantes preescolares y si, a su vez, afectaban su aprendizaje (Fisher et al., 2014). Para esto, compararon el nivel de aprendizaje de los niños a lo largo de seis clases en dos condiciones: una sala de clases decorada y una sala de clases sin decoraciones. Encontraron que efectivamente, los patrones de atención de los preescolares cambiaban en función del ambiente visual del aula; los pequeños eran más propensos a distraerse en un entorno lleno de estímulos visuales, mientras que cuando se encontraban en un espacio despejado de estímulos, eran más propensos a distraerse ellos mismos o por sus pares. Además, el ambiente visual del aula también influía en el tiempo total que los preescolares eran capaces de mantenerse en la tarea; pasaron significativamente más tiempo fuera de la tarea en la condición de la sala decorada que en la no decorada. Por otro lado, aunque los pequeños mostraron haber aprendido de la clase con éxito, al comparar los resultados de aprendizaje obtenidos, estos fueron significativamente mayores en la condición del aula despejada en comparación con el aula decorada. Por último, al contrastar el tiempo que pasaron fuera de la tarea con el aprendizaje, la relación fue negativa, es decir que, los preescolares que pasaron más tiempo fuera de la tarea tenían niveles de aprendizaje menores. Los autores de este estudio concluyen que el ambiente visual juega un papel importante en cómo los preescolares distribuyen su atención durante el tiempo de instrucción, aunque no proponen que se “esterilicen” los ambientes de aprendizaje de los pequeños, sí advierten sobre cómo el entorno visual del aula puede inducir cambios en la asignación de la atención y los resultados de aprendizaje de los niños y niñas en la etapa preescolar.
Además de los hallazgos con distractores visuales, existen investigaciones que revelan que el ruido ambiental o de fondo también puede tener repercusiones en el aprendizaje infantil (Erickson et al., 2017). Una revisión sobre el tema advierte que el ruido en el entorno de los bebés e infantes puede ejercer efectos de gran alcance, no sólo sobre la salud, sino también sobre la percepción y el aprendizaje de los más jóvenes. Particularmente, la presencia de ruido puede desfavorecerlos en el reconocimiento del lenguaje que están aprendiendo, especialmente cuando el ruido de fondo son estímulos como el habla de los adultos, pues puede interferir en la atención que los pequeños prestan a las tareas que realizan.
Aunque el mundo está siempre lleno de múltiples estímulos simultáneos y que están constantemente cambiando, balancear los entornos de aprendizaje de los niños y niñas puede ayudar a promover el mantenimiento de la atención en una tarea y, por lo tanto, el aprendizaje, pues este puede ser difícil de alcanzar cuando se está siendo bombardeado constantemente por estímulos extra del ambiente. Lo importante es encontrar un balance entre el desarrollo cognitivo de los pequeños y la satisfacción de sus necesidades socioemocionales de manera que se sientan seguros, cómodos y abiertos al aprendizaje, ya que, como sabemos, cuando un pequeño niño o niña está alterado, asustado o llorando, es poco probable que logre avances en su aprendizaje.
Referencias
Erickson, L.C., & Newman, R.S. (2017). Influences of background noise on infants and children. Current Directions in Psychological Science.
Fisher, A. V., Godwin, K. E., & Seltman, H. (2014). Visual environment, attention allocation, and learning in young children when too much of a good thing may be bad. Psychological Science, 25, 1362–1370.
 Psic. Tania Valdés González, Licenciatura en Psicología. Universidad Nacional Autónoma de México. Candidata a Doctor en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología (UDD-Chile) Áreas de investigación: Desarrollo del Lenguaje Infantil
Psic. Tania Valdés González, Licenciatura en Psicología. Universidad Nacional Autónoma de México. Candidata a Doctor en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología (UDD-Chile) Áreas de investigación: Desarrollo del Lenguaje Infantil
Promoviendo el apego y la parentalidad en las políticas públicas
A través del libro “Apego y Parentalidad” buscamos llenar un vacío en la literatura especializada, sobre todo de habla hispana. Hoy, este conocimiento podrá llegar a cientos de profesionales que trabajan con niños y sus familias a través del programa “Chile Crece Contigo”.
Luego de haber presentado el libro “Apego y Parentalidad: Paradigmas, investigación y nuevos desafíos” en distintos rincones del país, el pasado viernes 20 de mayo se dio la oportunidad de profundizar sobre políticas públicas y vínculos afectivos en la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo en Santiago.
En esta oportunidad contamos con la presencia de Claudia Zamora, Psicóloga y Encargada Nacional de “Chile Crece Contigo”, programa que tiene como fin acompañar, proteger y apoyar a todos los niños, niñas y sus familias, a través de un sistema integrado de intervenciones sociales de carácter universal y otras prestaciones diferenciadas para niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
El libro “Apego y Parentalidad: Paradigmas, investigación y nuevos desafíos”, es fruto de una serie de colaboraciones de un equipo especializado en ciencias del desarrollo y vínculos afectivo, que deriva en una propuesta con un lineamiento y una perspectiva que propende no sólo a la actualización, sino que también a la integración. “Es importante para la ciencia psicológica poder aportar con literatura en español, en un lenguaje accesible y abordando tópicos que resultan relevantes para la sociedad en general”, dice Dr. Jaime Silva, Cofundador y Sociedad de Desarrollo Emocional y Coautor de este libro.
En esta instancia, los autores del libro, los Dres. Jaime Silva y Rodrigo Cárcamo, realizaron una síntesis sobre la investigación y respondiendo preguntas de la audiencia, compuesta por profesionales de la salud y las ciencias sociales, estudiantes de pre y postgrado y público general.
Una misión de Sociedad de Desarrollo Emocional es democratizar el conocimiento de la ciencia en torno a las competencias socioemocionales a lo largo del ciclo vital. “Esta presentación y puente de colaboración nos permitirá alcanzar un nivel de presencia de esta temática en políticas públicas”, dice Dr. Rodrigo Cárcamo, Académico y Cofundador de Sociedad de Desarrollo Emocional, “Porque el libro será accesible para cientos de profesionales que son parte del programa Chile Crece Contigo, quienes trabajan con niños/as y sus familias a lo largo y ancho del territorio nacional”.
Por último, el libro será ampliamente difundido en estudiantes de posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, lo que permitirá que todo este conocimiento sea una herramienta útil y actualizada para investigaciones que se estén realizando en torno a los vínculos afectivos y el apego.